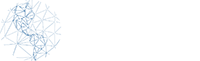Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad convencionales y biológicos en enfermedad renal crónica y hemodiálisis
Introducción
El riñón ha sido afectado con frecuencia por diversas enfermedades autoinmunes prevalentes, tales como la artritis reumatoide (AR), el lupus eritematoso sistémico (LES) y la esclerosis sistémica (SSc) (1). Esto puede deberse tanto al daño asociado a la actividad de la enfermedad como al deterioro crónico vinculado al uso de ciertos fármacos inmunosupresores (2). Además, el uso frecuente de antiinflamatorios no esteroideos (AINES) también ha sido identificado como un factor contribuyente a la progresión de la enfermedad renal asociado a otras comorbilidades como la diabetes y la hipertensión arterial (3). Históricamente, la enfermedad renal crónica ha representado una limitación significativa para la utilización de fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FARMES), tanto sintéticos como biológicos, debido a que algunos confieren un mayor riesgo de toxicidad, haciéndolos inseguros en este contexto. Asimismo, es relevante destacar que hay una notable escasez de estudios clínicos que investiguen la eficacia y seguridad de los FARMES en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) y sometidos a diálisis (4). Es bien sabido que la ERC se caracteriza por un estado inflamatorio crónico, respaldado por el aumento de varios factores de crecimiento y mediadores inflamatorios, tales como la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral y la proteína 1 quimioatrayente de monocitos (5). Esto sugiere que la inflamación sistémica desempeña un papel crucial en el deterioro de la función renal, destacando la necesidad de bloquear estos mediadores para mitigar el daño renal (6). Este fenómeno se evidencia en casos de amiloidosis secundaria, especialmente en la artritis reumatoide (AR) y la espondilitis anquilosante, donde se requiere el uso de inhibidores del factor de necrosis tumoral (iFNT) a pesar de la existencia previa de daño renal establecido (7). Debido a que permanece esta paradoja, la prescripción de los FARMES en la ERC hoy en día se fundamenta en las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de cada medicamento dejando a un lado la evidencia derivada de los estudios clínicos (8). Además de esto existen varios interrogantes como; la gran discordancia en cuanto a las recomendaciones referentes al ajuste de las dosis de varios FARMES según la tasa de filtración glomerular (TFG), el desconocimiento si los ajustes y el metabolismo de los FARMES difiere según cada enfermedad autoinmune, la incertidumbre de saber si existen variaciones en las concentraciones plasmáticas por interacciones farmacológicas frecuentes y el saber hasta qué punto se puede definir el beneficio de la continuidad de cada FARME si la enfermedad renal progresa (9).
Conclusions
Metodología
Se realizó una revisión narrativa no sistemática de la literatura desarrollada en idiomas inglés, francés, español y alemán. Es relevante destacar que no se identificaron estudios clínicos para la realización de una revisión sistemática o un metaanálisis. El propósito de esta revisión fue recopilar la información más representativa disponible para los artículos referenciados en bases de datos primarias como: Pubmed, Embase y Google Scholar. Los términos MESH (medical subject headings) utilizados fueron: “Enfermedad renal crónica”, “Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad convencionales”, “Inhibidores del factor de necrosis tumoral” “Inhibidores JAK” “Ciclofosfamida” “Rituximab”; se combinaron utilizando operadores booleanos (AND,OR). Se intento ampliar la búsqueda para otros medicamentos frecuentemente utilizados como secukinumab, ixekizumab, guselkumab y abatacept sin obtener datos representativos para dar una recomendación. A continuación, se presenta un diagrama de flujo que detalla la estrategia de búsqueda (Diagrama 1).
Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad convencionales
Metotrexate
El metotrexato (MTX) es un profármaco que se activa al poliglutamarse dentro de la célula. Este proceso ocurre de manera gradual, pudiendo tardar hasta 27.5 semanas en alcanzar su estado estable. Este lapso explica el tiempo necesario para lograr el efecto meseta de la respuesta terapéutica (10). La eliminación principal del medicamento ocurre a través de la vía renal, donde aproximadamente el 80-90% se excreta sin modificaciones a través de la orina. Esta característica explica por qué cualquier reducción en la TFG conlleva un aumento en los niveles séricos del medicamento y, por ende, un mayor riesgo de mielotoxicidad (11). El MTX está contraindicado cuando la TFG es menor a 30 ml/min, si la TFG se encuentra entre 30-59 ml/min se recomienda una dosis inicial más baja (7.5-10mg semanales). Otros autores proponen que el medicamento se contraindique cuando la TFG sea menor a 45 ml/min, dado que la vida media de eliminación del medicamento se duplica de 11 a 22.4 horas con respecto a los pacientes con función renal normal, mientras que a una TFG de 45- 60ml/min se duplica sólo hasta 13.5 horas (12). Se han informado casos de toxicidad por el metotrexate (incluso la muerte) en pacientes que lo han recibido en hemodiálisis a pesar su empleo a dosis bajas, y con dosis más altas se ha requerido la prescripción de leucovorina o diálisis extendida con membranas de alto flujo para facilitar su eliminación (13) (14). También está contraindicado en pacientes con requerimiento de diálisis peritoneal, aunque se puede prescribir (con reducción del 50% de la dosis) cuando se requiera terapia de reemplazo renal continúa (15).
Leflunomida
Se desconoce en gran medida la farmacocinética de leflunomide en ERC. Algunos estudios han demostrado que la terflunomida (metabolito activo de leflunomide) fue similar posterior a la administración de 100mg de leflunomide en 3 pacientes con diálisis peritoneal y reducida en pacientes con hemodiálisis comparándolos con controles sanos. A pesar de esto, la fracción libre del fármaco en pacientes sometidos a diálisis fue mayor (1.51%) en comparación con el 0.62% observado en los controles. Este hallazgo sugiere la necesidad de una vigilancia más estrecha al considerar la administración de leflunomida en casos de insuficiencia renal avanzada (16). La leflunomida se posiciona como el fármaco de primera elección en casos de insuficiencia renal avanzada gracias a sus propiedades farmacocinéticas favorables. Es importante considerar otros posibles efectos secundarios, como la falta de control de la hipertensión arterial, la demora en la cicatrización de heridas y un incremento en el riesgo de infecciones (17).
Sulfasalazina
La nefrotoxicidad asociada a la sulfasalazina (SSZ) se atribuye predominantemente a la nefritis intersticial, ya sea aguda o crónica. Esta complicación puede manifestarse en los primeros 12 meses de tratamiento o incluso después de varios años. Es importante señalar que la nefritis intersticial es idiosincrática y no suele tener relación directa con la dosis administrada (18). También se ha informado acerca de lesión renal aguda secundaria a cristaluria inducida por el fármaco, por lo que su suspensión en pacientes que presentan nefrotoxicidad se considera necesario.
Dependiendo del mecanismo causante de la lesión renal aguda dependerán las medidas de soporte adicionales como la hidratación o la prescripción de glucocorticoides (19). Es importante destacar que los preparados de ácido 5-aminosalicílico (5-ASA), como la SSZ y la mesalazina, raramente pueden inducir nefritis intersticial alérgica. Esta condición muestra una recuperación en hasta el 85% de los casos tras la suspensión del medicamento. Un estudio realizado en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal reveló una disminución de la TFG en aquellos tratados con preparados de 5-ASA. En este sentido, la pérdida fue más pronunciada en el grupo que recibió SSZ (−19,5±24,3 ml/min) en comparación con la mesalazina (−7,5±24,7 ml/min), posiblemente atribuible a una mayor duración del tratamiento en el primer grupo (20). En pacientes con enfermedades autoinmunes y ERC, se recomienda iniciar el tratamiento con la dosis más baja dentro del rango habitual cuando la TFG sea inferior a 60 ml/min. Aunque existen datos limitados sobre la seguridad del uso de SSZ en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal, se sabe que la SSZ no es dializable, ya que se une en más del 99% a proteínas plasmáticas. La dosis de 1 gramo al día ha demostrado ser bien tolerada en pacientes que requieren hemodiálisis. Sin embargo, no se dispone de datos suficientes sobre la eficacia o seguridad de dosis superiores. Se subraya la necesidad de recopilar más información para evaluar la idoneidad del tratamiento con SSZ en esta población específica (21).
Antimaláricos (Cloroquina/Hidroxicloroquina)
Después de la administración oral, la cloroquina (CQ) y la hidroxicloroquina (HCQ) se absorben rápidamente y casi por completo. Se distribuyen en los tejidos en concentraciones variables dado que tienen un gran volumen de distribución. El nivel sanguíneo máximo se alcanza después de aproximadamente 4 horas para la CQ y después de 2 a 6 horas para la HCQ. En la sangre, alrededor del 50 % de CQ/HCQ se une a proteínas plasmáticas. En órganos sólidos como el corazón, pulmones, riñones e hígado, se encuentran niveles tisulares significativamente más altos (10 veces mayores) en comparación con el plasma. El ingrediente activo tiene una alta afinidad por los tejidos que contienen melanina (principalmente la piel y los ojos) (22). La vida media de la CQ y HCQ oscila entre 40 y 50 días, siendo sus principales metabolitos el mono desmetil cloroquina y el mono desmetil hidroxicloroquina. Se aconseja reducir la dosis de HCQ y CQ en un 50% cuando la TFG es inferior a 30 ml/min. La incidencia de efectos adversos oculares tiende a aumentar con la disminución de la función renal. En situaciones de insuficiencia renal, se recomienda priorizar la HCQ debido a su menor eliminación renal, ya que el mono desmetil hidroxicloroquina se excreta principalmente a través de las heces, con una eliminación renal en menor medida. Algunos autores sugieren la reducción de la dosis al 50% solo en casos de TFG inferiores a 10 ml/min y cuando se prevé un uso prolongado. Este ajuste también se aconseja para pacientes sometidos a hemodiálisis y diálisis peritoneal. No obstante, en el caso de pacientes en terapia de reemplazo renal continua, no es necesario disminuir la dosis (23).
Azatioprina
La azatioprina se convierte en el metabolito activo 6-mercaptopurina en el hígado y los eritrocitos. La mayoría de sus metabolitos son biológicamente inactivos con la excepción de la 6-mercaptopurina, que se excreta parcialmente por vía renal y el ácido 6-tioinósico, que se forma a partir de la 6-mercaptopurina, y permanece de forma intracelular (24). Por este motivo, cuando la TFG se sitúa en el rango de 10-50 ml/min, se debe reducir la dosis de azatioprina al 75% de la dosis estándar. Otros autores sugieren administrar el 75% de la dosis en situaciones donde la TFG oscila entre 10-30 ml/min (24). En casos de TFG inferiores a 10 ml/min o cuando el paciente está sometido a hemodiálisis, se recomienda disminuir la dosis al 50% y se aconseja tomarla después de cada sesión, ya que aproximadamente el 48% del fármaco se elimina mediante diálisis en un lapso de 8 horas (25).
A continuación, se muestra una tabla que presenta las modificaciones de las dosis de los fármacos sintéticos convencionales, sugeridas según los niveles de evidencia (Tabla 1).
Inhibidores del factor de necrosis tumoral
Etanercept
Se desconoce el mecanismo exacto del aclaramiento del etanercept, aunque se cree que el metabolismo se produce a través de vías peptídicas, probablemente mediado a través de la unión Fc en el sistema reticuloendotelial (26). Los aminoácidos resultantes, productos del metabolismo, se reciclan o se eliminan por la bilis o la orina. La estructura de inmunoglobulina proporciona al medicamento una semivida de 3 a 4,8 días. En un reporte de caso con insuficiencia renal se demostró que la vida media del etanercept se prolongó levemente, mientras que otro estudio donde se incluyeron 6 pacientes en hemodiálisis, la farmacocinética no cambió con respecto a los controles (27). Las pequeñas series de casos que abordan el tratamiento con etanercept a una dosis de 25 mg, una o dos veces por semana, en la enfermedad renal terminal no han documentado efectos adversos (28) (29).
Golimumab, Adalimumab y Certolizumab
No existen datos farmacocinéticos sobre el uso de golimumab, adalimumab o certolizumab en la insuficiencia renal avanzada, pero se ha planteado que los anticuerpos son hidrolizados por lisosomas teniendo un catabolismo intracelular sin requerir la participación renal. Sólo existen datos clínicos para adalimumab de un estudio retrospectivo que no mostró infecciones graves ni otros efectos secundarios en pacientes con una TFG de 41,6 ml/min (n=39) frente al control de 83 ml/min (n=26), incluidos 2 pacientes en diálisis (30).
Inhibidores de la Janus Kinasa
Tofacitinib
Tofacitinib es un inhibidor de la Janus quinasa (JAK) que se metaboliza principalmente en el hígado a través del citocromo 3A4 y 2C19. El 70% del aclaramiento se hace por vía hepática, el 30% restante se excreta por vía renal (31). En los estudios de AR se excluyeron pacientes con TFG < 40 o 50 ml/min. Hay pocos datos sobre el uso de tofacitinib con una TFG < 40 ml/min, por lo que no debe emplearse en insuficiencia renal avanzada y en caso de ser necesario se deberá disminuir al 50% de la dosis. Adicionalmente en caso de continuarlo de forma absoluta en enfermedad renal en etapa terminal se indica administrarlo después de cada sesión dado que una parte es dializable (31).
Baricitinib
La dosis de baricitinib que se recomienda es de 4 mg una vez al día. Una dosis de 2 mg al día está recomendada para pacientes mayores de 75 años y en los que han tenido antecedentes de infecciones crónicas o recurrentes (32). El aclaramiento corporal de baricitinib es de 8,9 L/h, con una vida media de casi 12 horas. La ficha técnica del medicamento recomienda la dosis de 2mg en pacientes con TFG entre 30 y 60 ml/min. No se recomienda el uso de baricitinib en pacientes con aclaramiento de creatinina < 30 ml/min (33).
Upadacitinib
El Upadacitinib es un inhibidor JAK que tiene mayor selectividad por JAK1 que por JAK2, JAK3 o TYK (34). El peso, el sexo, la raza, la edad, la insuficiencia renal (leve, moderada o grave) y la insuficiencia hepática leve o moderada (Child-Pugh A o B) no tienen implicaciones que afecten su seguridad (35). En un estudio se demostró que el aclaramiento renal de upadacitinib disminuyó en orden creciente de acuerdo a la gravedad de la insuficiencia renal (5,6 l/h en sujetos con función renal normal y 1,06 l/h en sujetos con insuficiencia renal grave). Los análisis farmacocinéticos poblacionales de upadacitinib en pacientes con artritis reumatoide demostraron que aquellos con insuficiencia renal leve a moderada (con un aclaramiento de creatinina promedio de 40 mL/min) experimentaron un aumento del 16 al 32% en sus concentraciones plasmáticas en comparación con los controles (36). A pesar de esto, el aclaramiento global renal del medicamento es muy bajo y no es necesario realizar ajustes, salvo exista una TFG menor a 30 ml/min donde estaría contraindicado (37).
Ciclofosfamida y Rituximab
La ciclofosfamida, que en sí misma es inactiva, se convierte en el hígado en los metabolitos activos 4-hidroxiciclofosfamida y aldofosfamida a través de CYP2B6 y CYP3A4. Cerca del 20-25% de la ciclofosfamida se excreta sin cambios a través de la orina. En presencia de insuficiencia renal, su aclaramiento disminuye de manera significativa. La ciclofosfamida se une ligeramente a las proteínas plasmáticas, mientras que sus metabolitos se unen hasta en un 50%. Los metabolitos también se excretan principalmente por vía renal (38). Por este motivo, es necesario realizar un ajuste del 75% de la dosis habitual cuando la TFG se encuentra entre 10-30 ml/min, y reducirlo al 50% en casos de TFG inferior a 10 ml/min. La ciclofosfamida muestra una moderada dializabilidad (20-50%), por lo que se recomienda mantener el ajuste de la dosis al 50% en situaciones de hemodiálisis intermitente. En estos casos, se aconseja administrar la próxima dosis durante la siguiente sesión, dejando transcurrir al menos 12 horas antes de la aplicación posterior (39). El rituximab no se elimina durante la hemodiálisis, por lo que se puede administrar en las dosis estándar en pacientes con enfermedad renal avanzada en etapa de terminal sin requerir ningún ajuste (40).
Tocilizumab
Se identificó un reporte de caso de una paciente japonesa de 64 años con AR que logró el objetivo de baja actividad de la enfermedad por DAS28-PCR y disminuir la dosis de glucocorticoides con la administración de tocilizumab estando en hemodiálisis a dosis de 8mg/kg cada 4 semanas sin describir efectos adversos con su aplicación (41).
A continuación, se presenta una tabla donde se presentan las modificaciones de las dosis de los iFNT y FARMES sintéticos dirigidos sugerida según los niveles de evidencia (Tabla 2).
Conclusiones
A pesar de que se conocen aspectos farmacológicos relevantes con respecto a los FARMES en la práctica clínica diaria, la información aún sigue siendo insuficiente para emitir grados de recomendación con mayores niveles de evidencia en pacientes con ERC. A pesar de esto, se logró unificar la evidencia hasta el momento disponible, con el fin de emitir recomendaciones seguras y prácticas, fundamentadas en sus propiedades farmacológicas y en algunos casos basados en reportes de caso donde los resultados han sido satisfactorios. La leflunomida es el fármaco sintético convencional que muestra mayor seguridad en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio avanzado, y la mayoría de estos medicamentos requieren ajuste según la TFG. Los iFTN, al experimentar un catabolismo intracelular sin depender de la participación renal para su aclaramiento, podrían ser seguros en este contexto. Sin embargo, los casos reportados con desenlaces satisfactorios se han asociado principalmente con etanercept y adalimumab. En cuanto a los inhibidores JAK, el upadacitinib no requiere ajuste de dosis con TFG mayor a 30 ml/min, mientras que tofacitinib y baricitinib requieren ajustes en enfermedad renal crónica (ERC) estadio 3. Tofacitinib es el único inhibidor JAK que se ha prescrito en algunos casos de pacientes sometidos a hemodiálisis. Es importante tener en cuenta el ajuste de la ciclofosfamida cuando la TFG desciende por debajo de 30 ml/min, debido al mayor riesgo de eventos adversos, que incluyen supresión de la médula ósea, infecciones, mayor propensión a la malignidad e hiponatremia. El rituximab, por otro lado, puede administrarse sin contraindicaciones en cualquier estadio de la ERC.